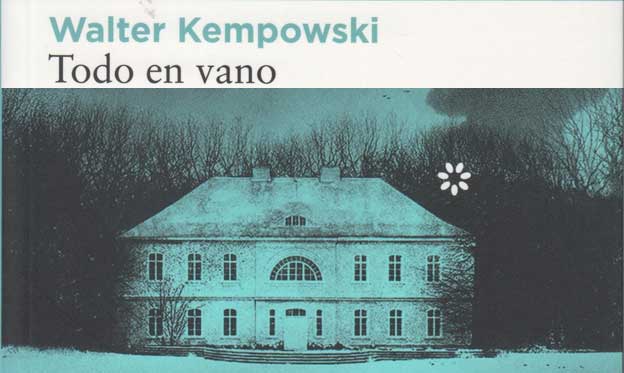¿Cuántas novelas sobre la Alemania nazi existen ya? Muchas, muchísimas. Pero me aventuraría a afirmar que ninguna como esta. “Todo en vano” es una lectura diferente, muy particular, que se despliega ante la mirada del lector dejando cierto poso de misterio.
¿Qué sucede y deja de suceder entre las líneas con las que Walter Kempowski se sirve para retratar los últimos coletazos del Tercer Reich en la Prusia Oriental? La historia la conocemos, pero no tal y como nos llega a través de los diversos personajes que circulan por la mansión de los Von Globig, núcleo a través del que se articula esta narración perspectivista. Algunos están de paso y la casa es tan solo un refugio temporal: un economista y unos aristócratas que huyen ante el avance del Ejército Rojo, una violinista que anima a las tropas nazis, un soldado manco que toca el piano con un brazo. Otros son habitantes permanentes de la morada: Katharina, la hermosa señora de la casa, tan elegante y silenciosa, ensoñada en su mundo de atardeceres y lejanías. Su hijo Peter, tan rubio, tan físicamente afín al espíritu nacional, aferrado a su telescopio. ¿Por qué no está ese niño en las juventudes hitlerianas?, preguntan muchos sin ocultar su recelo. ¿Qué clase de resfriado es ese que dura tanto? La tiíta, siempre ocupada de un lado al otro, con su retrato de Adolf Hitler en el escritorio, ejerciendo de ama de llaves y orquestando al servicio: el polaco Vladimir, y las ucranianas Vera y Sonja.
Eberhard von Globig, el ausente marido, está en Italia trabajando para el régimen en cuestiones logísticas relacionadas con la alimentación. Un cargo técnico que le mantiene alejado de los tiros pero también de su familia. Le aconseja a su esposa que ponga el dial de la radio en una emisora alemana cuando termine de oír la BBC. “De ese modo no podría demostrarse nada…”
En esta novela los hechos suceden de lado, de manera velada, como los retazos brumosos en los que se traducen los sueños de la noche al día siguiente. Murmullos, insinuaciones, líneas que se desdibujan, colores que se difuminan. Miradas que se apartan, que se pierden en otros lugares, que se vacían de esas realidades que no se quieren ver. No quieren verse esos presos de ropas raídas. No quiere visitarse esa tumba infantil en el cementerio. No quieren oírse las explosiones que cada vez suenan más cerca.
Los personajes viven más allá del papel a través de una narración cuyas riendas se ceden a cualquiera que se cruce en el camino de la historia en ese momento. Una artimaña literaria invisible tejida con tanta elegancia, con tan intolerable sencillez, que tan solo se descubre al caer en la cuenta el lector de que conoce interioridades ajenas que no era consciente de que le hubieran explicado.
Conviviendo con el terrible silencio, hay lugar también para pequeños actos de heroísmo. Acciones que se cometen casi por casualidad, más motivadas por un azaroso devenir de las circunstancias que por un profundo idealismo o afán de justicia. Y también las malvadas complicidades parecen suceder de esta manera, con una especie de absurda inercia. Una inconsciencia que tiene que ver, probablemente, con esa banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt para referirse a esos individuos que acatan ciegamente las reglas del sistema sin reflexionar ni pensar en las consecuencias. Mucho de eso puede reconocerse en las actitudes de los personajes que nos presenta Kempowsky.
Avanza la narración y las cosas se complican para la Prusia oriental, evacuada a la fuerza entre bombazos y brutalidad. Para desembocar en un final que remueve y da que pensar.